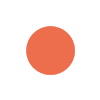Ahora que está terminando el año propongo hacer un ejercicio y preguntarnos cuánto hablamos de la muerte con nuestros hijos en estos últimos doce meses. Intuyo que la mayoría responderemos que poco y nada. Nos criaron en una cultura en donde la muerte no es un tema que se converse con los niños. Ni en las casas, ni en las escuelas. En nuestra infancia no nos enseñaron a incorporarla para que no sea un tabú y, lógicamente, hacemos lo mismo con nuestra descendencia.
Pienso que sería provechoso que en los colegios se hable de un tema tan profundo y central como la muerte. Sin bajar línea, incorporando conocimientos y generando un ida y vuelta para que cada uno vaya creando su sentir con respecto a la parca. Que sea una materia y que esté bien presente como lo está en la vida misma. Con todo lo rico que traería.
Se oculta por miedo, creyendo falsamente que de esa manera estamos cuidando a nuestros hijos. El resultado es todo lo contrario. Porque cuando de grandes caemos en la cuenta de que nos vamos a morir, no contamos con herramientas para lidiar con eso que podríamos haber incorporado naturalmente en nuestra infancia. Y ahí vienen los ataques de pánico, entre otras cosas, que cada vez son más moneda corriente.
Solo basta remontarnos a nuestra infancia, para recordar que nadie nos habló de la muerte. Y probablemente el acercamiento se haya dado a través alguna religión con imposiciones de creencias que no nacieron de nuestra elección. Porque si la información que llega viene porque ese niño está criado en una familia religiosa, el panorama será aún más complicado.
Pero volviendo al sistema educativo, está claro que no va a cambiar. Así que, como madres y padres, podríamos fomentar el diálogo acerca de la muerte con nuestros hijos de manera frecuente. Incluso escuchándolos aprenderíamos nosotros también acerca de un tema que no tiene una verdad absoluta ni mucho menos. Nos ayudaría a recordar que nos vamos a morir, algo que, entre otras cosas, puede ser un motor para tomar decisiones que postergamos actuando como si fuéramos eternos.
Más allá de que esté en la conversación, pienso el poco contacto visual con la muerte que tienen los niños que viven en la ciudad. Yo vivo en la naturaleza, y de tanto en tanto con mi hija nos encontramos con una comadreja muerta, por ejemplo, así como también con cientos de bichos de todo tipo que abandonan su cuerpo. En la capital, se vive en una matrix con cemento por todos lados, algo que nos aleja de nuestra verdadera esencia y que no nos da la posibilidad de ver a la muerte, salvo que estemos justo enfrente de un bondi que se lleva puesto a un transeúnte. En un ámbito de naturaleza, el niño incorpora visualmente a la muerte en su cotidianidad. Situación que, se me ocurre, ayuda a aceptarla como algo inherente a la vida.
Como conclusión, escribiendo estas líneas solo pretendo que primero nosotros los adultos recordemos a la muerte. Y desde ahí llevarla conscientemente al vínculo con nuestros hijos e hijas. Para que no sea una tabú, sino todo lo contrario. Como decía Carlos Castaneda: “La muerte es nuestra compañera y la única consejera sabia con la que cuenta el guerrero”.