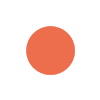De tanto en tanto me ataca el insomnio. Como buen rival no avisa, tan solo llega, así, como una tormenta en medio de una tarde de verano. Es imposible verlo venir. Mal acompañado doy vueltas en la cama, lo mismo que un león sobre un blanco indefenso, y más tarde comprendo que no se quién es el que aterroriza y cuál el señuelo. Desde la oscura horizontalidad puedo verlo todo, que brilla y encandila y me deja sin aire. Los pájaros mueren volando, resumo después de saltar de pensamiento en pensamiento, aunque no se cuál fue el punto de partida, mientras anoto mentalmente detalles y sospechas que sólo llegan en la solitaria claridad de la oscuridad. Me duermo, vuelve el desvelo. Me enojo, suspiro y, como dice Juan Rulfo, envejezco. Me enrosco en la confusión de no saber cuándo amanezco y cuándo duermo. Deduzco que despertar es una metáfora del sueño: a veces las pesadillas atacan con un ojo cerrado y el otro abierto, y me lamento: al final es fácil dormirse en cualquier parte, lo difícil es despertarse en donde no queremos. Sigo y tanteo pensamientos en medio de la oscuridad, como quien cuenta monedas en el bolsillo del saco, y voy y vengo pero siempre estoy yendo a un lugar más lejano y más complejo. Mala costumbre la de embellecer el fondo del pozo en lugar de intentar salir de él. Quizá debería prender la luz, tomar de la mesa de luz la novela en curso, y resignarme a perder el sueño. Pero no, claro que no. Y entonces sigo.
Mi costumbre diaria de leer el diccionario, lo mismo que un libro de poesía, me llevó a aprender, esta misma tarde, que la tara de un vehículo es el peso del mismo sin carga, vacío, y se utiliza para luego, una vez cargada la mercadería en él, restarlo al peso bruto o total y obtener entonces su contrapartida, ósea el peso de las mercancías transportadas. Tara también se puede emplear despectivamente, siendo la tara una disfunción física, grave y hereditaria. Más tarde encontramos a los tarados, o las taradas, que son aquellas personas que poseen una tara, que es también, y de alguna manera para ambos cosos, lo que somos ingrávidos y despoblados, naturalmente, sin relleno ni maquillaje. Es una de las reglas básicas del mezquino mundo del que somos parte, y que no se aprende en los diccionarios sino en las veredas: las malas intenciones lo cambian todo; primero rompen las palabras y después desarman a quien son enunciadas. No hay derecho. A mi, que siempre me han gustado las personas sin demasiado maquillaje, con menos descripciones y más acciones, la tara me parece un regalo del cielo: no somos el resultado de una cuenta ni el agregado que nos ponemos encima, los aires o la zozobra, la pedantería o una gorra, sino todo aquello que traemos, como una cruz, a cuestas y desde la época en la que las rodillas van rojas y gastadas. Eso es lo que vale; lo demás me suena a vendedor de ilusiones o mercantilista, a un cuento relatado por un inconsciente. En fin, quiero decir: soy un tarado orgulloso. Escucho una canilla gotear; en la oscuridad familiar del dormitorio suena con ritmo inequívoco y me desespera. Me aparta del pensamiento, me trae a la realidad. Ahora estoy despierto. Lo inexplicable, lo absolutamente incierto es por qué empezó ahora, o quizá acaso siempre estuvo goteando y golpeando contra la bañadera, solo que antes estaba dormido y pensando y ahora estoy despierto y fabulando. Misterios del insomnio en el que absolutamente todo lo que vivimos y pensamos, e incluso lo que imaginamos, pronto carecerá de sentido y de intención. Necesito dormir, susurro, y después pienso que decir que algo es necesario es siempre una exageración. Quisiera dormir antes de que sea haga muy tarde, me corrijo en soledad como si alguien me estuviera oyendo, aunque a veces el muy tarde llega demasiado pronto y ahora, justo en este instante, en el que creo que ya aprendí a domar al potro, y que estoy despierto y consiente de todo, la carrera ya termina en otra parte. Me doy vuelta y sin que nadie, ni siquiera yo, pueda verlo, me acaricio la barba. En la clandestinidad de la oscuridad y del insomnio se pueden hacer muchas cosas. Una vez alguien me contó que cuando la casa estaba a oscuras y en silencio, y mientras todos dormían, ella podía vivir, estar en paz, hacer todas aquellas cosas que de día jamás podría. ¿Y qué cosas serían esas?, pregunté ingenuo y curioso. Rascarme sin tapujos, dijo, por ejemplo, o también leer novelas rosas y practicar trucos de magia y andar desnuda por la casa. Recuerdo que automáticamente mi mente, en aquel entonces y ahora otra vez, la imaginó desnuda rascándose con la mano izquierda y, con la derecha, estirando un mazo de cartas mientras susurraba al aire y a la soledad, algo así como elegí una que yo te la adivino. Me río en la oscuridad, que es bastante parecido a no hacerlo; lo que pasa sin que nadie nos vea tiene consecuencias, aunque no victimarios. No nos delata. Estoy despierto pero desearía estar dormido y sonriendo.
Al final me desperté y comprobé que todo había sido un sueño en el que pude hacer y pensar cosas que en la vida mundana no. Confirmo que lo que nadie ve y nadie dice, puede acaso nunca existir. El pez por la boca muere: debo guardar silencio. Es raro, pienso aún recostado: uno puede ignorar por completo cómo boxear en un cuadrilátero, pero puede soñarse sin problemas siendo Joe “el bombardero” Louis abatiendo uno tras otro a nuestros contrincantes. Y es que en esa oscuridad del cuarto y de la noche todo vale, incluso y sobre todo, no rendirle cuentas a nadie.