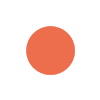Salió con la correa en la mano y recordó, como cada jueves, que debía comprar una nueva; esa ya estaba vieja y el gancho que se ajustaba al collar sonaba como si fuera una bisagra oxidada. Abril era una perra obediente y le hacía caso: bastaba con que él hiciera ruido con un falso beso de sus labios para que ella lo mirara y frenara la marcha, y ese era justamente el motivo por el cual siempre olvidaba comprar la nueva correa: era innecesaria.
Bajaron en ascensor, salieron a la calle; hacía frío y el cielo estaba negrísimo. Agarraron por la avenida con bulevar, como siempre, caminaron tres cuadras y él hizo sonar sus labios; frenaron en la entrada de un kiosko para que él comprara cigarrillos. Después siguieron. Doblaron a la derecha, después a la izquierda, y caminaron cuatro cuadras más. Al principio pensó que era transpiración, después se dio cuenta: una finísima llovizna lo estaba empapando lentamente, como si fuera un crepúsculo calmoso que de golpe, imprevisiblemente, se hace noche.
Tenemos que volver, pensó. Chistó con sus labios, pero Abril no se detuvo. Chifló, y tampoco. Chifló otra vez: nada. El último recurso, que siempre había sido una garantía inquebrantable, fue un grito brusco y concreto. Abril!. Pero Abril nada; siguió caminando con un andar cansado, medido, a casi media cuadra de él. Insistió con el grito, pero fue en vano. Empezó a caminar rápidamente para alcanzarla y agarrarla a upa, intentado evitar el trote pero sin poder disimular la urgencia, y Abril hizo lo mismo: galopaba. Parecía estar copiándolo, como si fuera un papel químico que replica una acción por condición, como si el mero hecho de su existencia se fundamentara y justificara en eso: en copiar.
Corrió, desesperado, cuando vió la boca calle a pocos metros de ella. Abril corrió también, pero sin desesperación. Cruzó la calle, que estaba vacía, y él sintió que su corazón se detenía: a veces es la amenaza el verdadero peligro, y nada más. Ambos siguieron caminando, al mismo ritmo. La distancia que los separaba era siempre la misma aunque él acelerara el paso o se detuviera por completo y eso, aunque él lo ignoraba, era la peor condena que un ser humano puede tener: una condena invisible en donde todo parece estar de la misma manera, todo el tiempo, hagamos lo que hagamos, y entonces por condición lo importante deja de ser la distancia, que como todas aquellas cosas que no se modifican destiñen su interés, y lo importante pasa a ser el o los objetos per se o, mejor aún, lo que les sucede.
Caminó, trotó y corrió con desesperación durante cuadras que se acumularon rápidamente en kilómetros. Abril había doblado tantas veces que, a pesar de que solo existen dos variantes, ahora parecían miles. Izquierda y derecha ya no tenían ningún significado. Ignoraba qué hora era (cuando salía a pasearla dejaba todas sus pertenencias excepto las llaves de su casa y su encendedor) pero sabía que hacía horas que la perseguía. Quizá días. Qué le había pasado, por qué se comportaba de esa manera, qué había cambiado, o si podría alguna vez alcanzarla, también lo ignoraba. Llovía tanto que casi no podía ver y se detuvo, sin quitarle los ojos de encima a Abril, a atarse los cordones. Ella también frenó, sin siquiera mirarlo. Siguieron.
Quizá sólo quiera ir bien lejos, sin importar a dónde sea ese lugar, y si no es lejos no le interesa ir, sospechó. Pero a dónde, y negó con la cabeza moviéndola horizontalmente de un lado al otro. Abril se encaminó a toda velocidad, porque él corría, hacia una viga que unía las dos veredas de una calle en reparación: debajo había una fosa de casi tres metros de barro y piedras; él aminoró la marcha, por ella, y Abril equilibrista cruzó. Después él también lo hizo. La perseguía solo y triste y la tristeza, si no es compartida, es otra cosa: es rabia y resignación.
Entonces, sin más, cansado, enojado y demacrado, frenó: le dolían mucho los pies y la cabeza, y ella también lo hizo, lógicamente. Pensó, no sin acierto, que si llevaba kilómetros y horas detrás de ella, debajo de aquella lluvia, en medio de esa espantosa noche, entonces quizá era ella la que estaba detrás de él, sólo que al revés, y que eso lo cambiaba todo.
Como sucede con las personas inseguras, que siempre están persiguiendo algo que por definición nunca van a alcanzar, él pensó que entonces existía también la contrapartida: a veces no somos los que vamos detrás de las cosas, sino delante de ella, aunque pueda parecer lo contrario. Abril parecía estar escapando pero en verdad nunca habían estado tan cerca. Dió la vuelta sobre su propio eje y empezó a caminar hacia donde, suponía, estaba su casa. Abril, manteniendo siempre su prudente distancia, y fiel, lo siguió como quien sabe que a veces, lo posible, se torna irreversible.