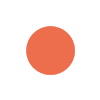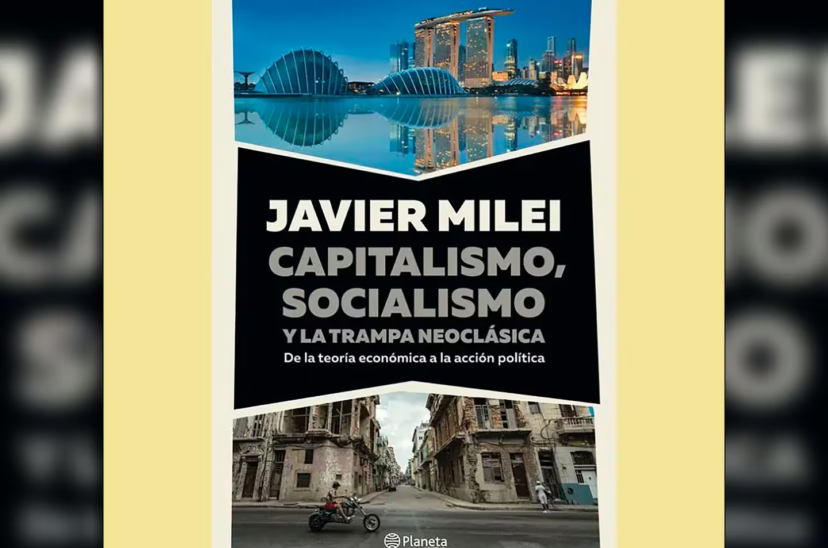¿Qué ruido hace un corazón cuando se rompe?, escribió Juan Pablo sobre una hoja de su libreta. El sol rajaba la tierra y entró corriendo al local. Acomodó su mochila, su libreta y lapicera mientras, con la mano en alto pidió un café. Juan Pablo estaba encerrado entre los recuerdos y las premoniciones, sabiendo que no importaba demasiado qué caminos iba a tomar: todos acabarían con él. Se pasaba los días buscando al mismo enemigo en la misma esquina de siempre, para pelear a muerte y luego, de alguna manera, resucitar. No le molestaba el estado en el que se encontraba sino la prolongación de él. La repetida y fatídica melancolía como harapo sobre su cuerpo y mente día tras día tras día, como quien encuentra, en la desgracia, un medio para vivir. O sobrevivir.
Juan Pablo estaba así desde hacía dos años. Solo: completamente distante del mundo y las personas que lo rodeaban, cayendo por un tobogán demasiado largo y empinado que lo llevaba, sin espasmos, a lugares de los cuales sospechaba ya nunca podría salir. O no, al menos, de la misma manera de la que había ingresado. Cruzó puertas que sólo abrían de un lado y las cerró sabiéndolo: si algún día lograba volver, entonces sería a golpes o gritando demasiado fuerte que es, a veces, la única manera para que alguien nos encuentre.
Juan Pablo no tenía misterios, tenía heridas. Y se le notaban en los ojos, en la forma en la que me miró mientras le pedía al mozo del bar un agua con gas y un sobre más de edulcorante. Sus ojos se cruzaron con los míos por unos segundos; pocos, quizá cinco o seis, y luego siguieron su curso sin altibajos. Su mirada era un agujero negro y, como todo agujero negro, poseía una concentración de gravedad lo suficientemente poderosa como para que nada, ni una partícula, ni una palabra, ni siquiera una intención, pudieran escapar de allí dentro. Eran tan negros que parecían de otro color y tenían indicios de cosas que nunca habían pasado y bifurcaciones oscilatorias que no llevaban a ningún lugar; como péndulos eternos.
Me acerqué a su mesa y me senté justo delante de él y me miró como quién ve una hoja caer en medio de la vereda. Lo hice pensando que a veces basta con que alguien nos vea para que entonces todo cambie. Es así: hay quienes corren del incendio para luego, desde una prudente y segura distancia, observarlo, y quienes corren desesperados a él, ignorándolo todo, a salvar a alguien.
Juan Pablo era un laberinto oscuro y yo quería ser un relámpago que por pequeños momentos ilumine algunos corredores. Él quería entender qué había sucedido antes de salir de allí, y yo estaba dispuesta a meterme en ese lugar con él, sin tenderle ninguna mano, sino haciéndome parte de su oscuro y solitario túnel. Pensé que podría ser, acaso, la única persona capaz de entenderlo, pero eso era imposible. Por más que lo intentemos no son las palabras y las acciones las que hacen cuadrar la vida, sino exactamente al revés.
Le pregunté cómo estaba, pero no contestó. Escribía en su libreta sin parar, sin siquiera mirarme. Intenté persuadirlo, pero Juan Pablo nada. Unos segundos más tarde levantó sus ojos y me miró; acomodó su pelo y, mientras se servía agua en un vaso, me dijo que los espejos a veces mienten y que lo peor que podemos hacer es creerles, dar por sentado que son infalibles, que nos devolverán siempre y sin excepción el reflejo de la realidad, de lo que es, sin preámbulos ni temor a dañarnos. Que todo eso es mentira, que todos creemos incrédulamente y que eso es bastante parecido a inmolarse. “¿Sabés?”, me dijo, “es como en ese cuento de Juan Rulfo: yo oigo a los perros ladrar, pero me hago el que no”. Agarré su mano y él bajó la mirada. “Juan Pablo”, le dije, “soy yo la que te puso en ese lugar y, también, la única que te puede sacar de ahí”.
Pero Juan Pablo me dijo que eso era imposible: que la única persona que podría comprenderlo y ayudarlo había muerto, justo antes de que muriera él. Rabiosa solté su mano y salí del bar. Caminé temblando hasta encontrar un auto estacionado y me acerqué al espejo retrovisor buscando mi reflejo.