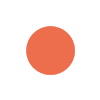Esa habitación, la cama en que habitan las noches, la pared del lateral izquierdo del pasillo, los techos de la alcoba, bajos. Todos los puntos de la casa tienen sortilegios, vida, historias que las sostienen y las hacen vibrar.
Casas que se construyen como pequeños mundos, otras que se reinventan, que nacen o van muriendo lentamente, como sus dueños. Casas que sueñan y que respiran, que trasladan desilusiones, dolores, fantasías y oscuridades.
La historia las muestra y las marca, su materialidad habla de nosotros, de nuestro desarrollo social y de nuestras búsquedas de confort, status y necesidades. En general, más de lo primero que de lo último.
¿Qué hubiese sido de Cortázar sin sus habitaciones en su primer gran cuento, de Sennett en su historia de la vida material en Carne y piedra, Le Corbusier, William Morris o Robert Venturi? Las casas son mundos en los que circula la humanidad
La casa es el personaje central de Enrique Prochazka.
Viven más que sus habitantes, los suceden, hasta se apiadan de ellos; lloran sus lágrimas, acompañan sus deseos, observan su sexo y ríen por las noches en las ruidosas cañerías que Girondo descubrió vivas en Espantapájaros.
La casa es el secreto, el silencio y la memoria. El fondo de la olla raspada que nos muestra su manjar, el que toma forma lentamente a lo largo del tiempo.
El lugar que habitan Hall Durbeyfield y sus hijos: Ally y Lynn. Alcanza con eso y un mayordomo para que la historia se sostenga, adquiera vida. Ellos y la casa, claro.
Las casas viven únicamente de los hombres, como las tumbas, diría César Vallejo.
Son sentidos, instalaciones que respiran y viven historias, suyas y nuestras. Ese es, casualmente, el aire del libro. Una casa con cuerpos de personas, en diferentes momentos. Ladrillos habitados de sueños, paredes que se transforman según el ángulo de las miradas, líneas que se cruzan según los horarios y habitaciones cuyos metrajes no se atienen a la lógica de una planificación racional, o razonable.
¿Qué hubiese sido de Cortázar sin sus habitaciones en su primer gran cuento, de Sennett en su historia de la vida material en Carne y piedra, Le Corbusier, William Morris o Robert Venturi?
Las casas son secretos que deshojamos a lo largo del tiempo, desmesuras que nos abarcan como plantas carnívoras y, si no somos cuidadosos, nos degluten a la vista de nosotros mismos.
Habitan en nuestros cuerpos, y en el de la familia Durbeyfield.
Cuando la amnesia se apodera de un individuo, son los ambientes los que anclan sus huecos, abordan sus olvidos y contienen sus fantasmas. Descubrir ese secreto es descubrirse, es detectar los agujeros que han regado el tiempo de la ausencia de recuerdos, y velan a los muertos y los vivos que nunca saldrán de esas paredes, las nuestras.
Algunas son obras de arte larvadas, vivir su “adentridad” es todo un desafío y una trampa mortal, nos atraviesa su importancia y compite con nosotros; su gloria roba la nuestra, su existencia empequeñece y su desaparición es una utopía; trascenderla, una quimera, habitarla, un delito ante su gloria, y transformarla, una fantasía a la que no tenemos derecho. Porque una casa-arte es una trampa, una tragedia.
Hall, el padre, diseñó esa casa junto a su mujer, famosos arquitectos ambos, o la casa los hizo a ellos, imposible saber quién antecedió a quién; sin planos, como la misma vida, imposible de reproducir, plagiar o desaparecer. Única. Años de construcción y un golpe en la cabeza que lleva todo a un punto muerto, y muerto es una palabra que calza perfecta en esta historia. Quince años huecos, tiempo muerto. Quince años abolidos de una vida, otoños que, uno tras el otro, maceran la desolación de quien regaló ese tiempo a cuenta de un seco golpe en la nuca.
Si una casa es una obra de arte, sus habitantes son, a su vez, dibujos en el óleo de su historia.
Solo hay un modo de inquirir acerca de ese tiempo-nada, y las paredes, los cuartos y los baños tienen el secreto ordenadamente oculto; hay que saber preguntarles a los objetos, y las casas son increíblemente grandes al momento de iniciar una pesquisa. Si una casa es una obra de arte, sus habitantes son, a su vez, dibujos en el óleo de su historia, marcas de sus paredes, sometidos a descubrir al tiempo que se descubren a sí mismos. Descubrir y ser descubiertos. Habitarse.
Reconstruir la vida y sus sentidos a través del ladrillo, la humanidad en cada hilada, la eternidad en la disposición de los metros.
Preguntas desde la ausencia de recuerdos y respuestas con afanes de mensajeros frustrados; silencios que saben a derrotas y el tiempo, siempre el tiempo, que nos juega en contra, nos mata en silencio. La casa siempre nos va a suceder, le sobra capacidad de espera, puede ocultar sus secretos todo el tiempo, por siempre.
Le Corbusier dijo que la casa es una máquina para vivir en ella. Máquinas con vida. Fascinante y teorrorífico.
Y Hall aprende que, además, está hecha para cautivar y asustar en partes iguales; henchida de oscuridades, silencios, soledades y frío; pletórica de preguntas. Concebidas como entes que son mirados y, a su vez, miran y vuelven a mirar; adversaria y socia. Espacios vanidosos y complejos que nunca son neutros, nos anidan y nos arrojan a sentidos que no sabíamos nos pertenecían. Armadoras de vidas, y de muertes. Amorosas, a veces, solo a veces.
Las mentes que las diseñan quedan atrapadas en ellas, como los trabajadores a las máquinas con las que conviven a diario, año a año, vida a vida. Las marcamos con nuestro ADN en cada objeto que le entregamos como herencia semántica y material. Espacios empaquetados de deseo y decepción en proporciones iguales. Casas con códigos genéticos incorporados. Con alma.
Compendio del cosmos, artefacto, templo, también fosa común.
Así como el tabú del incesto es una respuesta para la que no hay una pregunta, la necesidad de posesión de un espacio que nos arrope, nos cobije, es un efecto para el que no hay causa. Se puede recuperar la memoria, encontrar hilos conductores o al menos distinguirlos, imaginar derroteros, habitar hogares. Pero nunca serán nuestros.
Como los poemas de Auden, estos lugares adquieren sentidos en relación a quien los indaga, a cada pregunta habrá una respuesta diferente, a cada palabra, una sensación antagónica. Como los poemas, las casas dan sentido a quienes las habitan, los marcan y los construyen.
Un arquitecto enfebrecido, su mujer y dos hijos; un golpe en la cabeza y quince años de amnesia. Despertar y lo único que parece inmutable es la casa que supieron construir de la cual no hay mapa, como la cueva en la que el Minotauro y Teseo dirimen sus futuros.
Plagada de rincones inaccesibles, oscuros pasadizos y habitaciones de llaves extrañas, Prochazka se hace un festín con estos elementos y construye una novela exquisita e inagotable.
Casa
Enrique Prochazka
451 Editores, Madrid