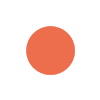Jimena se hizo una tortilla. Me gusta. Pablo dice que a River la falta un nueve, y muchos lo insultan. Me gusta. Ana y Hugo pasaron un día de campo en Navarro y ordeñaron una vaca. Me gusta. Olga nos recuerda que hace diez años estaba en las termas de Arapey. Me gusta. Manu se burla de Lanata. Me gusta. Estela sacó de su perfil la banderita de Ucrania. Me gusta. Coco anuncia que tiene Covid. Me gusta. #FuerzaCoco. Me gusta.
Es muy fácil dar un like; un click y ya está. Ingresa por la mesa de entrada del algoritmo y queda registrado en una gigantesca base que acumula datos que no le importan a nadie. Sin embargo, ese magma de datos inútiles es el que mueve relaciones y estados emocionales en tiempos de clickbaits. Parece que pasa de todo, pero no pasa nada. Dejar de seguir.
El like ingresa por la mesa de entrada del algoritmo y queda registrado en una gigantesca base que acumula datos que no le importan a nadie.
¿Para qué querría un ciudadano de a pie tener muchos seguidores en las redes? Una de las grandes novedades del siglo XXI es que el público también se ocupa de conquistar audiencias. Nunca ocurrió nada igual. Lo clásico era que cada espectáculo tuviera sus espectadores y que la contemplación fuera un momento de goce íntimo y colectivo a la vez. No more.
Hace varios años, salir a la conquista de una audiencia era un desafío para los productores de los medios de comunicación, los artistas y algunos periodistas y estrellas del deporte. Ahora es una aspiración de todos. Los tics de los influencers se hicieron carne en personas que tienen cualquier ocupación u oficio. Así las formas de vida de las celebrities y sus grandes fábricas de humo forjaron un patrón a seguir. Cualquiera tiene a su alcance la posibilidad de vivir en carne propia ese simulacro. Y hasta tiene la chance de escrachar a Robert De Niro si no acepta sacarse una selfie para subir a Instagram.
Los mensajes virales se adaptan a la escala de influencia de cada uno, y sumar seguidores es una conquista transversal entre las mayorías que tienen más ganas de ser miradas que de mirar.
Pero este rasgo fundamental de la cultura contemporánea tiene sus antecedentes más allá de la irrupción de las redes sociales. Fue en los años ’90 cuando la competencia de los programas de televisión tomó forma bélica: “la guerra del rating”, le decían. Hasta entonces los datos de audiencias eran una materia que sólo interesaba a expertos e involucrados directamente en la actividad. Pero los programas de chismes encontraron una forma para que esos datos le interesaran al público en general. Presentaron la disputa como una pelea, y la pelea como un show. Me lo dijo Jorge Rial hace muchos años “lo que hacemos es un show, no es periodismo”. Empezó como un chiste y quedó.
Ahora cuesta imaginar cualquier disputa que no tome la forma de una pelea. Hace algunos días Cristina dijo que lo suyo con Alberto no es eso, sino un debate. Bueno.
Las posiciones polarizadas rinden mucho mejor en las redes (y en los medios). Las viejas mañas de las estrellas de la tele para lograr –a cualquier precio- un punto más de rating, son algo que ahora aprendieron todos y están al alcance de cualquiera.
También nos parece natural vivir a merced de los caprichos de millonarios. Como Elon Musk, que un día anuncia que compra Twitter y otro día se arrepiente. Es que alguien le dijo que el 5% de las cuentas son falsas. Entre un pataleo y otro caen acciones en la Bolsa y florecen racimos de hashtags sobre un asunto que tiene el mismo precio que nuestra deuda con el FMI. Las consecuencias de todo lo que parece natural son lejanas, pero las olas llegarán a nuestras costas.
Mientras tanto, la vida transcurre sin dar ventajas a los mortales que se empecinan en sumar seguidores porque sí. Ya no me gusta.