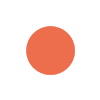El ejercicio puede hacerse en cualquier bar que tenga un televisor encendido, y sin volumen, puesto en un canal de noticias. Los gestos de ceño fruncido, la postura corporal firme y enérgica, el puño o el dedo índice marcando el compás de un relato que –aunque mudo- se presume verdadero; es suficiente para detectar al indignado. No hace falta escuchar ninguna palabra para sumarse a la catarsis o para ser avasallado por el énfasis sobreactuado del indignado profesional.
Están por todas partes, no sólo en los canales de noticias.
Indignarse es un derecho que está al alcance de cualquiera. Es el más requerido y el más usado, porque es gratis. Hace mucho tiempo la indignación era un último recurso de reclamo o de queja frente a injusticias y catástrofes de envergadura. Había que romper un cristal con un martillo encriptado, como el que está señalizado en los colectivos y trenes para utilizar sólo en caso de emergencia. Ya no. El cristal quedó roto y la indignación se desparramó por aquí y por allá.
No hace falta escuchar ninguna palabra para sumarse a la catarsis o para ser avasallado por el énfasis sobreactuado del indignado profesional.
No es que no haya motivos para indignarse. Pero hay más para dejar de hacerlo.
La indignación por el precio del tomate quedó a la misma altura que la indignación por el trabajo infantil, por una violación colectiva, por los muertos de la guerra o por cualquier otra aberración de la especie humana. Da lo mismo.
El recurso del indignado crónico es salvaguardar su dignidad. Hacerse digno de indignarse. Allí donde haya una falta, un quiebre del orden moral, ético o legal, emerge la figura del indignado con su diatriba exaltada contra lo que esté de turno.
Pariente cercano del ofendido y usuario frecuente del tic de la cancelación, el indignado siempre se siente aludido y alterado en sus modos correctos de vivir. También si es descubierto en falta, el indignado reacciona y acusa. Claro que los señalados son otros indignados que, como el primero, se sienten perturbados por una actitud siempre ajena, pero con resto como para mantenerse erguidos y de pie sobre el banquito de sus dignidades amenazadas. Todos se señalan entre sí.
Si es descubierto en falta, el indignado reacciona y acusa. Claro que los señalados son otros indignados.
Como un diputado que se levanta de su banca indignado por las palabras del Presidente o por los gestitos de la Vice, el recurso se multiplica como un acto reflejo. Esta vez fue por el presunto endeudamiento ilícito y por la fuga de capitales. Pero bien podría haber sido por cualquier otra cosa. Las cámaras esperan afuera.
Todos aprendieron que la indignación hace subir el rating y así es como el indignado ejerce su derecho –siempre superior, siempre único- para actuar su prédica indignada.
La imagen llega sin sonido a los televisores de los bares que dejaron clavada la sintonía en los canales de noticias porque perdieron el control remoto. En las mesas, los involuntarios televidentes repiten el gesto que les llega por la pantalla y mojan otra vez la misma medialuna. Es indignante.