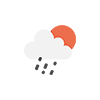Por Sergio Galiana
En el mes de abril se conmemora un nuevo aniversario del genocidio ocurrido en Ruanda, una pequeña nación africana ubicada en la región de los Grandes Lagos. Allí, entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994 fueron asesinados cerca de 800.000 ruandeses, la gran mayoría identificados como tutsis, ante la pasividad -o complicidad- de la comunidad internacional.
Estos crímenes fueron llevados a cabo por miles de ruandeses que reivindicaban hutus y que incluían a funcionarios del gobierno, milicias paramilitares, religiosos, profesionales y campesinos comunes y corrientes. En esos cien días, esas fuerzas cometieron el genocidio sobre una población civil desarmada mientras participaban de una guerra civil que finalmente perdieron, lo que motivó el desplazamiento de cerca de 2 millones de ruandeses (un tercio de la población total del país) fuera de sus fronteras.
¿Qué es lo que llevó a estos sujetos a asesinar -frecuentemente a machetazos- a miles de compatriotas, en ocasiones vecinos o incluso familiares? ¿Por qué la comunidad internacional no intervino, pese a que la ONU tenía una misión desplegada en el país desde octubre de 1993?
Lejos de explicarse por el carácter primitivo o irracional de sus protagonistas, el Genocidio en Ruanda se enmarca y se comprende a partir de una historia más amplia de violencias que caracterizó al siglo XX y que encontraron diferentes formas de legitimación política.
La masiva participación popular y la inacción de la comunidad internacional son dos elementos que nos hablan tanto de la capacidad de quienes planificaron el genocidio como de la receptividad que ese tipo de discursos que justifican la aniquilación del otro clasificado como enemigo, tuvieron -y tienen- en el discurso político del último siglo y medio.
Por ese motivo, a las preguntas sobre cómo y por qué fue posible el genocidio hace casi tres décadas podemos sumarle otras, más contemporáneas: ¿Cómo se reconstruye una sociedad en la que gran parte de la población estuvo comprometida directamente en las masacres? ¿Qué papel desempeñan la justicia y la memoria en este proceso? ¿Cuáles son los límites para la institucionalización de la memoria del genocidio y cuáles los riesgos de la instrumentalización política del pasado?
Para comprender las formas en que se construyó la racionalidad política del genocidio es necesario repasar, aunque sea brevemente, la historia del país y la de sus vínculos con las potencias europeas.

Cómo se construyó la rivalidad hutu/tutsi: un poco de historia
El origen del país se remonta a mediados del siglo XVIII, con la consolidación del reino de Ruanda en la región. Las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería, que estaban asociadas a sectores económicos y políticos diferenciados: la aristocracia gobernante acumulaba su riqueza en ganado, mientras que el cultivo de la tierra estaba asociado a los sectores menos favorecidos; la élite se reconocía con el apelativo de ‘tutsis’, mientras que los ‘hutus’ constituían la mayoría de la población. Estas identidades no estaban asociadas a cuestiones lingüísticas ni religiosas y los matrimonios mixtos eran comunes.
Los primeros europeos que llegaron a la región a fines del siglo XIX fueron misioneros católicos que interpretaron las diferencias sociales en clave racial, equiparando la estructura política local al medioevo europeo. Así, Ruanda fue caracterizada como una monarquía feudal, en la que los tutsis eran una aristocracia guerrera pertenecientes a la raza hamita o camita (descendientes de Cam, hijo de Noé) procedente del norte, mientras que los hutus eran campesinos nativos de África sometidos a la servidumbre y pertenecientes a la raza bantú.
La clasificación de la población en razas asociadas a elementos biológicos era común en la época y esta división entre ‘tutsis/gobernantes/extranjeros’ vs. ‘hutus/plebe/nativos’ organizó las representaciones de los sucesivos poderes europeos que se establecieron en la región. En 1894 el reino se convirtió en un protectorado alemán y tras la Primera Guerra Mundial Bélgica se convirtió en la potencia administradora del territorio.
El impacto de la colonización europea
Los alemanes primero y los belgas después reforzaron el poder de la aristocracia tutsi, que a su vez se convirtió en un sostén del poder colonial. Para sistematizar el control sobre la población y organizar el cobro de impuestos, en la década de 1930 el gobierno colonial belga implementó un sistema de documentos de identidad en el que figuraba la ‘raza’ a la que pertenecía su portador, sin posibilidad de cambios posteriores. Los tutsis constituían cerca del 15% de la población, mientras que los hutus no llegaban al 85%.
Las políticas coloniales consolidaron los privilegios políticos y económicos de los tutsis al tiempo que -a través del sistema educativo- difundieron la teoría ‘hamítica’ no sólo entre los europeos sino entre la propia población ruandesa: la monarquía tutsi encontraba allí una suerte de legitimación, al tiempo que -con apoyo de la Iglesia católica- comenzaba a formarse entre los hutus un grupo de intelectuales que veía en los tutsis -y no en los belgas- a sus verdaderos explotadores.
La emergencia del nacionalismo ruandés en la década de 1950 estuvo cruzada por dos tendencias, una liderada por sectores tutsis que hacía foco en la unidad en la lucha contra la administración belga y otra que retomaba la teoría hamítica e identificaba a los hutus como los verdaderos ruandeses. Las tensiones fueron en aumento, y finalmente fue la segunda la que se impuso en el momento de la descolonización: en 1959 un violento levantamiento hutu llevó al exilio a más de 300.000 tutsis, entre ellos el rey Kigeli V.
En julio de 1962 Ruanda se convirtió en una república independiente.
Hutus y tutsis en la Ruanda independiente
Si la llamada ‘Revolución de 1959’ fue el primer acontecimiento político en el que las categorías de ‘hutu’ y ‘tutsi’ organizaron las identidades y acciones de los propios ruandeses (ya no interpelados por el poder colonial belga), esta tendencia se profundizaría a lo largo de las siguientes cuatro décadas.
El gobierno ruandés mantuvo la filiación identitaria en los documentos de identidad -ya no clasificadas como ‘razas’ sino como ‘etnias’-, con la idea de hacer una política de discriminación positiva (o sea, promover a los hutus frente a los tutsis en el sentido inverso de lo que habían sido las políticas coloniales).
En la práctica, el discurso oficial ruandés mantuvo como telón de fondo la diferencia entre hutus y tutsis, volviendo a estos últimos -tanto a los residentes en Ruanda como a los nacidos en el exilio- eternos sospechosos de conspiraciones para recuperar el poder perdido. Este argumento legitimó la imposición de un régimen de partido único a comienzos de la década de 1970, pero fue perdiendo vigor a medida que se deterioraban las condiciones materiales de vida de la población.

La crisis terminal de los ‘90
Para fines de la década de 1980 al desgaste político del gobierno -sostenido en forma creciente por la Francia del entonces presidente François Mitterrand- se le sumaron la crisis económica mundial y el cambio de paradigmas tras la caída del Muro de Berlín: las crecientes presiones por una mayor apertura política y económica fueron aprovechadas por un grupo de exiliados -la mayoría tutsis, pero también hutus- que en 1990 formó el Frente Patriótico Ruandés y lanzó una ofensiva militar desde la vecina Uganda.
El conflicto se extendió por tres años, durante los cuales el gobierno profundizó su vínculo con Francia -el presidente ruandés Juvenal Habyarimana forjó una relación personal con Jean-Christophe Mitterrand, hijo de François y consejero para asuntos africanos- al tiempo que profundizaba su discurso antitutsi.
El impasse militar y las presiones internacionales llevaron a la firma de los Acuerdos de Arusha en 1993. Allí se preveía la creación de un gobierno de unidad nacional con la participación del FPR y otros grupos opositores bajo la supervisión de las Naciones Unidas, que en octubre de ese año desplegó una misión de observación.
Sin embargo, los sectores hutus más recalcitrantes consideraron esto como una claudicación del gobierno y llamaron a defender el ‘poder hutu’. Esta conspiración, orquestada por miembros del gobierno críticos del presidente, estalló el 6 de abril de 1994 tras el atentado que le costó la vida al presidente Juvenal Habyarimana. Más allá de la incertidumbre que reina sobre quienes fueron los autores materiales del magnicidio, lo cierto es que el mismo día en que se conoció la noticia del atentado contra el avión que transportaba al presidente comenzaron los asesinatos de opositores políticos.
Un genocidio popular
A diferencia de otros genocidios, el cometido en Ruanda no fue ocultado por sus perpetradores y su estudio revela una cuidadosa planificación: desde el llamamiento por radio a aniquilar a las ‘cucarachas’ (como eran llamados los tutsis) hasta el reclutamiento de jóvenes hutus a quienes se les proveía de machetes, desde la utilización de los documentos de identidad para la identificación de tutsis hasta su concentración en iglesias y posterior ejecución, todo esto da cuenta de un procedimiento riguroso en la ejecución de un plan sistemático para el exterminio de los tutsis y de aquellos que se oponían a la masacre.
Esta eficacia en la ejecución del genocidio -el asesinato del 10% de la población del país en sólo 100 días- sólo fue posible por el compromiso de amplios sectores sociales en la ejecución del plan. ¿Cómo se explica esta participación popular? En gran medida, por la elaboración y difusión de un discurso de odio que construyó a los tutsis en el Otro que amenazaba no sólo la supervivencia de la nación sino la de cada uno de los ruandeses, identificados como hutus.
El apoyo que el gobierno francés brindó a su par ruandés entre 1990 y 1994 fue un elemento que brindó una sensación de impunidad a la élite política que planificó el genocidio y retrasó la intervención de las Naciones Unidas: a mediados de mayo la Organización hablaba de ‘genocidio’ pero recién un mes más tarde -ante el avance de las fuerzas del FPR hacia la capital Kigali- el gobierno de París impulsó el despliegue de una fuerza internacional sobre los territorios aún controlados por los hutus.
No se puede responsabilizar al colonialismo europeo y su manipulación de la historia por el genocidio, pero sí afirmar que ese relato contribuyó a la construcción de las identidades tutsi/hutu como un par antagónico.
La instrumentalización de este discurso como un recurso para cohesionar a la mayoría de población frente a un ‘enemigo interno’ fue obra de quienes gobernaron el país durante las primeras tres décadas de vida independiente.
Como señala el ugandés Mahmood Mamdani, las vicisitudes del genocidio, lejos de ser características de una suerte de atavismo, son una muestra de la participación del país africano en los grandes conflictos del siglo XX.
Nos quedan pendientes las preguntas sobre el papel de la justicia y la memoria como herramientas de reconstrucción del lazo social, así como los peligros de su (ab)uso por el discurso político. Quedan para un próximo artículo.
Si llegaste hasta acá, probablemente te interesen estas recomendaciones: